 En
estas zonas las formas más arcaizantes del vestido se mantuvieron
prácticamente hasta bien entrado el siglo XX. Aquellos valles más
abiertos a las comunicaciones adoptaron pronto las nuevas modas, mientras
que otros menos transitados, como Ansó o Echo, conservaron por
más tiempo trajes de épocas muy anteriores.
En
estas zonas las formas más arcaizantes del vestido se mantuvieron
prácticamente hasta bien entrado el siglo XX. Aquellos valles más
abiertos a las comunicaciones adoptaron pronto las nuevas modas, mientras
que otros menos transitados, como Ansó o Echo, conservaron por
más tiempo trajes de épocas muy anteriores.
Los tejidos utilizados como base del traje serán los de lana, material
que se producía en el terreno. Otra artesanía textil muy
extendida fue la del cáñamo, aunque a lo largo del siglo
XIX se fueron introduciendo poco a poco nuevos materiales de origen industrial,
como el algodón.
Para los complementos y aderezos que completaban el vestido: cintas de
seda, pañuelos, mantones; tejidos de algodón, como los percales,
los terciopelos y panas o sombreros y joyas, había que buscarlos
fuera de la zona, en las salidas hacia el llano o en Francia.
Aquí tan sólo nos detendremos en algunas áreas destacadas
por la conservación de piezas y formas algo “peculiares”.
En los valles más occidentales (Ansó y Echo) así
como en el del Roncal navarro aparecen ropas de características
comunes, con algunas variaciones locales. Éstas se han querido
destacar en ocasiones como rasgos definitorios de los trajes de cada valle,
algo que consideramos excesivo, aún admitiendo que se produjeron
evoluciones paralelas a partir de modelos comunes.
En los trajes femeninos se conservaron por mucho tiempo modos de vestir
de origen tardomedieval. Posteriormente se incorporaron a él otras
piezas completando los modelos que hoy conocemos. El elemento más
destacado y que más llama l a
atención, es la basquiña, vestido exterior de paño
y largo hasta los pies. Existen modelos parecidos como el saigüelo
o la saya en Ansó.
a
atención, es la basquiña, vestido exterior de paño
y largo hasta los pies. Existen modelos parecidos como el saigüelo
o la saya en Ansó.
Bajo esta prenda las mujeres llevaban una camisa interior, con un peculiar
cuello plisado y almidonado. Sobre ella se colocaban enaguas y refajos
para recibir posteriormente el vestido. A diario usaban la basquiña
verde y manguitos oscuros y calzaban alpargatas o abarcas.
Para el traje festivo se guardaba una basquiña muy bien plisada,
pañuelos de seda sobre la cabeza y joyas (pendientes de lazo y
cruz de cuello o sofocante). También podían usar la escarapela
de cintas sobre el pecho y sobre ella una larga cadena con colgantes religiosos
(vírgenes del Pilar, crucifijos y relicarios: “la plata”).
Esta ostentación de religiosidad tiene su origen en los siglos
XVII y XVIII, como revela la datación de buena parte de las piezas
de joyería.
Para las grandes ocasiones existían trajes como el llamado “de
ceremonia”. Se llevaba la basquiña verde, el saigüelo,
y sobre ellos la saya recogida a la espalda, en forma de dos alas con
una ancha cinta en seda. Se le añadía un rico delantal ceremonial
de brocados de seda. Tan sólo les faltaba la mantilla blanca de
paño para ir a la iglesia.
También llama la atención su peinado: los “churros”
o especie de corona. En el vecino valle de Echo la estructura  del
traje femenino presenta ligeras variantes, y aunque no existe para Echo
una documentación tan detallada en fotografías de principios
de siglo XX vemos cómo las mujeres usaban también basquiñas
verdes, camisas de hilo con mangas abullonadas y altas gorgueras. Aquí
el conjunto de joyas religiosas de plata recibía el nombre de carraza.
El peinado presenta formas más modernas, como una trenza levantada
sobre la nuca a modo de picaporte decorado con un gran lazo.
del
traje femenino presenta ligeras variantes, y aunque no existe para Echo
una documentación tan detallada en fotografías de principios
de siglo XX vemos cómo las mujeres usaban también basquiñas
verdes, camisas de hilo con mangas abullonadas y altas gorgueras. Aquí
el conjunto de joyas religiosas de plata recibía el nombre de carraza.
El peinado presenta formas más modernas, como una trenza levantada
sobre la nuca a modo de picaporte decorado con un gran lazo.
Respecto del traje masculino, el hombre fue quien adoptó con mayor
rapidez las innovaciones del vestir. Un elemento que se ha destacado siempre
del vestido de los hombres de Echo y Ansó ha sido el empleo de
una especie de chaqueta de paño blanco de abrigo. Se trata del
chipón o chibón (derivación de jubón), que
se usaba sobre la camisa. A diario se usaban otras prendas de material
y colorido más sufrido, para abrigarse en el crudo invierno de
estas montañas. Sin embargo, no podemos considerar esta pieza exclusiva
de la zona, pues su uso estuvo extendido por amplias áreas del
territorio aragonés, aunque fue aquí donde se siguió
usando hasta época más reciente.
El resto del traje masculino se adapta perfectamente al estereotipo del
traje tradicional masculino: calzones y chaleco, medias o calcillas, alpargatas
para mudar y pañuelo en la cabeza. Sobre el pañuelo se colocaba
a menudo el sombrero llamado “de Sástago”, de copa
hemiesférica y con alas cortas. Sin embargo los modelos usados
a diario serían mucho más variados. Como prendas de abrigo
eran usuales las mantas y capas, y en ocasiones especiales la anguarina,
especie de abrigo de paño del país con mangas.
Conforme nos vamos desplazando hacia el este, en la zona central del Pirineo
aragonés, encontramos valles más abiertos y mejor comunicados
con el resto del territorio: los de Aragón y Tena. Las mujeres
usaban la misma ropa interior (camisa y enaguas), y al exterior, debido
a las bajas temperaturas que han de soportar, faldas de paño de
lana, cubiertas después por otras sayas de tejidos más finos.
Respecto de los hombres, las características de su indumentaria
se adaptan totalmente a las ya referidas: traje de dos piezas en paño
oscuro, con chalecos en el mismo material, medias de colores diversos,
pañuelo y sombrero de alas anchas.
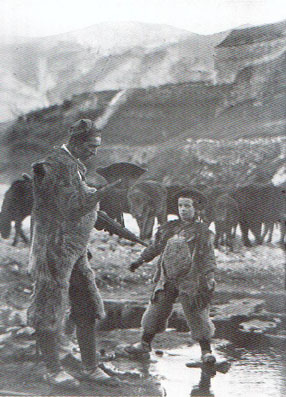 Antes de pasar a los valles y zonas más orientales del norte aragonés,
nos detendremos en el indumento de los pastores. El pastor llevaba prendas
remendadas, a las que en época reciente se fueron añadiendo
piezas como la blusa, de origen urbano, hecha con tejidos de abrigo. Para
aumentar la protección contra el frío había prendas
de piel de oveja o cabra: polainas, petos y pellizas o espalderos. La
cabeza se cubría con sombreros y monteras (la prenda de origen
más arcaico para cubrirse la cabeza).
Antes de pasar a los valles y zonas más orientales del norte aragonés,
nos detendremos en el indumento de los pastores. El pastor llevaba prendas
remendadas, a las que en época reciente se fueron añadiendo
piezas como la blusa, de origen urbano, hecha con tejidos de abrigo. Para
aumentar la protección contra el frío había prendas
de piel de oveja o cabra: polainas, petos y pellizas o espalderos. La
cabeza se cubría con sombreros y monteras (la prenda de origen
más arcaico para cubrirse la cabeza).
Respecto al calzado el más habitual eran las abarcas de piel de
vaca, envolviendo el pie y sujetas con tiras. Los zuecos se hicieron imprescindibles
y estaban hechos de madera o de madera y piel.
Si llegamos al nordeste de la actual provincia de Huesca hallamos los
valles de Bielsa y Chistau y la comarca de la Ribagorza. En el traje femenino,
sobre la camisa interior se usaron por más tiempo jubones abiertos
con encordadera. Para cubrir los hombros pañuelos y mantoncillos
cuyas puntas solían remeter en el jubón, de forma que cubriera
la camisa. También llevaban grandes delantales y como calzado las
habituales alpargatas o abarcas y zuecos para el agua.
La diferencia para el vestido de fiesta se basaba en la clase de los materiales
para sayas, jubones y pañuelos, que pasaban a ser, en la medida
en que se lo podían permitir, de tejidos más ricos. A ello
se añadían largas cintas de seda atadas a la cintura con
lazadas. A pesar de todo lo comentado, no podemos dejar de lado el hecho
de que para estos mismos valles se constató la aparición
y extensión de las modas más avanzadas de finales del siglo
XIX, con el uso de trajes y mantones, al igual que en los valles centrales
estudiados previamente.
Los chistavinos mantuvieron por más tiempo el traje de calzón,
 aunque
con peculiaridades en los de fiesta como colores más variados en
los paños y tejidos más modernos (terciopelo y pana de algodón).
Las prendas conservadas de este tipo presentan una serie de finas decoraciones,
bordadas a vivos colores, en las aberturas inferiores de las perneras
y en las solapas del chaleco.
aunque
con peculiaridades en los de fiesta como colores más variados en
los paños y tejidos más modernos (terciopelo y pana de algodón).
Las prendas conservadas de este tipo presentan una serie de finas decoraciones,
bordadas a vivos colores, en las aberturas inferiores de las perneras
y en las solapas del chaleco.
Al llegar a la comarca más oriental del Alto Aragón, la
Ribagorza, las mujeres siguen vistiendo sayas, camisas y jubones con pañuelos
a los hombros. Sólo llaman la atención aspectos como la
abundancia de los jubones de paño con encordadera delantera, el
grosor de las faldas y una prenda no vista hasta ahora aunque extendida
por buena parte de los Pirineos, tanto del lado español como del
francés: el capucho con el que se cubrían como prenda de
respeto para las ceremonias religiosas y que en algunos casos servía
como abrigo y protección contra la lluvia.
 Los hombres ribagorzanos usaron con frecuencia un traje que repite las
características ya conocidas, aunque introduciendo un tocado que
puede parecernos novedoso: la gorra llarga. Se trataría de nuevo
de la pervivencia de prendas caídas en desuso en otras zonas (esta
a modo de bolsa era habitual en toda la península en épocas
anteriores, cuando los hombres recogían en ellas sus largos cabellos),
pero conservadas en áreas concretas como el centro y norte de Cataluña
o valles como los citados.
Los hombres ribagorzanos usaron con frecuencia un traje que repite las
características ya conocidas, aunque introduciendo un tocado que
puede parecernos novedoso: la gorra llarga. Se trataría de nuevo
de la pervivencia de prendas caídas en desuso en otras zonas (esta
a modo de bolsa era habitual en toda la península en épocas
anteriores, cuando los hombres recogían en ellas sus largos cabellos),
pero conservadas en áreas concretas como el centro y norte de Cataluña
o valles como los citados.
De nuevo aparecen en el calzado los zuecos o “socs”, de madera
y otros tipos de abrigos, como el jaique (gabán con mangas, sobrecapa
y vuelo acampanado que nos menciona Violant i Simorra en su libro El Pirineo
Español) Tras este rápido recorrido por el extremo septentrional
de Aragón, iniciaremos el descenso hacia zonas más cálidas,
donde el medio físico resultará más benigno para
las diferentes actividades del hombre, sin el clima extremo de la montaña
y por donde han circulado con mayor facilidad las corrientes culturales
venidas de fuera, las modas y los comerciantes de otras tierras.
| << Generalidades |