A lo largo de su devenir histórico el valle central
del Ebro fue una vía privilegiada que permitió la llegada
a estas tierras de productos y modas de territorios alejados. Esta zona
estuvo siempre dentro de los circuitos más concurridos de la península
Ibérica, desde donde irradiaron modas y tendencias hacia el resto
de Aragón. En la capital existieron tejidos y prendas procedentes
de los lugares más inesperados gracias a la internacionalización
de los mercados en el siglo XIX.
Partiendo de modelos heredados del siglo XVIII que se adaptaron y modificaron
con el tiempo según los cambios en la moda y las costumbres, la
estructura básica en los trajes siguió una evolución
similar a la de otras muchas comarcas aragonesas. Haremos una enumeración
de las diferentes prendas que conformaron estos trajes, partiendo de las
piezas básicas y presentando las  innovaciones
que se produjeron.
innovaciones
que se produjeron.
Las mujeres desde tiempo atrás se vestían con trajes de
dos piezas: las sayas y los cuerpos. Cubriendo las piernas llevaban varias
faldas superpuestas bajo las que la mujer utilizaba como prenda interior
una larga camisa. Las enaguas eran de lino o algodón, pero en épocas
de frío se tejieron con agujas o a ganchillo, para tomar el nombre
de refajo. Este nombre también definía a las gruesas faldas
de paño. Al exterior y visible iba la saya o falda exterior. Sobre
las sayas se usaba un delantal de materiales toscos para el trabajo, o
confeccionados en tejidos finos con puntillas y bordados para “mudar”.
Las medias estaban confeccionadas con agujas, en lana o algodón,
y en ellas predominaron los colores blanco y negro, con pie y altas hasta
debajo de la rodilla, donde se sujetaban con ligas o atadores.  Los
calzados más usados por mujeres y hombres fueron las alpargatas
y espardeñas (de esparto y más aptas para la huerta), y
de manera excepcional zapatos y botines, utilizados cuando el nivel económico
lo permitía.
Los
calzados más usados por mujeres y hombres fueron las alpargatas
y espardeñas (de esparto y más aptas para la huerta), y
de manera excepcional zapatos y botines, utilizados cuando el nivel económico
lo permitía.
Las prendas con que cubrieron su torso evolucionaron a lo largo del tiempo.
Hasta bien avanzado el siglo XIX se usaron piezas ajustadas, jubones abiertos
por delante y sujetos con cierres metálicos o encordadera. A finales
del XIX se introdujeron las chambras y cuerpos, también de manga
larga pero menos ajustados. Las chambras, más sencillas, se usaban
a diario, mientras que los cuerpos, más ricos y decorados imitaban
la moda burguesa finisecular.Durante el tiempo caluroso del verano las
mujeres llevaban camisas y justillos, estos últimos siempre muy
entallados, sin mangas y apretados por delante mediante cordón
(encordadera) y ojetes.
Siempre cubrían sus hombros y el pecho con piezas como pañuelos
o mantones. Desde los primeros, en ocasiones bordados por la misma usuaria,
hasta la aparición de las piezas de tela con flecos añadidos
o la introducción de las toquillas de fines del siglo XIX, la variedad
de estas prendas en cuanto a tamaño, materiales y decoración
fue enorme. Pero si rica era la variedad de estas prendas, no lo era menos
la forma en que podían colocarse: desde los más abiertos
a principios del XIX hasta los sumamente recatados de final de la centuria,
siempre doblados en diagonal, ajustados al cuello para unir las dos mitades
por delante, cruzarlas, etc.
De entre todas las tipologías disponibles los pañuelos y
mantones más apreciados y usados para “mudar” eran
los de seda. Desde los más lujosos mantones  de
Manila, al alcance de muy pocos bolsillos, grandes y con ricos bordados,
hasta los más reducidos pañuelos de cuello encontramos un
repertorio amplísimo de modelos, y cuando llegamos a finales del
siglo XIX aparecen las toquillas, imitando una vez más a las pelerinas,
cuellos y “fichus” de la moda burguesa internacional.
de
Manila, al alcance de muy pocos bolsillos, grandes y con ricos bordados,
hasta los más reducidos pañuelos de cuello encontramos un
repertorio amplísimo de modelos, y cuando llegamos a finales del
siglo XIX aparecen las toquillas, imitando una vez más a las pelerinas,
cuellos y “fichus” de la moda burguesa internacional.
Nos quedaría por comentar el peinado femenino. Según los
más recientes estudios el moño “de picaporte”,
especie de lazo vertical con el pelo trenzado que se colocaba en la parte
posterior de la cabeza, estuvo ampliamente extendido por el territorio
aragonés hasta finales del siglo XIX. Sin embargo el peinado más
conocido y que se conservó hasta fecha más reciente es el
moño “de rosca”, por su mayor sencillez frente al de
picaporte. Lo que caracterizaba siempre a estos peinados era la sujeción
de los cabellos, con lo que se trataba de evitar en la medida de lo posible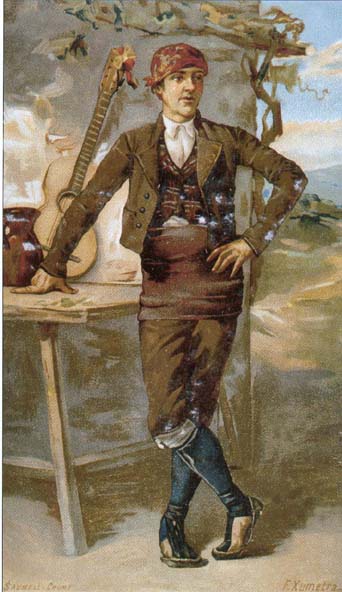 que penetrara en ellos el polvo, la suciedad y los piojos.
que penetrara en ellos el polvo, la suciedad y los piojos.
En el caso de los hombres a principios del XIX entre las clases populares
del valle del Ebro y de buena parte del área mediterránea
era habitual el uso de unos amplios calzones confeccionados con tejidos
de grueso lienzo blanco. Esta prenda era muy habitual en torno al Ebro,
pero pronto se vio sustituida por los calzones hasta la rodilla y ajustados,
como los usados por los más poderosos en siglos anteriores. Esta
pieza fue el elemento más representativo de la indumentaria tradicional
masculina, y su abandono en las décadas finales del siglo por los
pantalones largos marcó el inicio de una serie de cambios radicales
en las formas de vestir.
También el hombre utilizó, como única ropa interior,
la larga camisa de lienzo, hilo o algodón. Los zaragüelles
o calzoncillos se incorporaron cuando el uso de calzón ajustado
hizo necesaria una prenda para aislarlo del cuerpo. El calzón,
ajustado a la pierna, llegaba hasta la rodilla. Se confeccionaba en los
materiales disponibles: lanas y, en casos muy especiales, sedas. Al igual
que para el resto de la ropa, hay que destacar la importancia que tuvo
la llegada de los tejidos industriales de algodón (panas y terciopelos
de Cataluña), cuyo uso se extendió rápidamente dada su comodidad, calidad,
facilidad de limpieza y coste relativamente económico.
cuyo uso se extendió rápidamente dada su comodidad, calidad,
facilidad de limpieza y coste relativamente económico.
Ya hemos hecho referencia a la incorporación de los pantalones
largos, olvidados frecuentemente al hablar de la indumentaria tradicional
de nuestra tierra. Su uso fue muy temprano y se convirtió en habitual
para los hombres del Ebro.
Prenda casi obligada era el chaleco sobre la camisa. Esta prenda, se confeccionó
en materiales aún más diversos si cabe que el resto del
traje. Para diario predominaron los paños o tejidos de algodón
(como la pana) pero en los “de mudar” era mayor la riqueza
del tejido. La faja o banda, enrollada a la cintura, sujetaba el chaleco
y el calzón. Las más usadas de estambre se reemplazaban
por las de seda en grandes ocasiones. Sus colores solían ser naturales,
como el crudo de la lana, o más sufridos, como el negro, azul y
morado.
La chaqueta del traje era una prenda de mucho vestir y estaba confeccionada
en el mismo tejido que el calzón. Eran cortas a la cintura y podían
llevar diseños en solapas o acabados que variaban según
la moda, como ocurría con los chalecos. Esta prenda habitualmente
debía ser confeccionada por un artesano especializado (el sastre)
por lo que su coste económico hizo que en algunas ocasiones, y
sobre todo a finales del siglo XIX, se reemplazara en el traje por la
blusa, especie de chaquetilla que partiendo de materiales y formas sencillas,
se popularizó de tal manera que acabó convirtiéndose
en prenda de fiesta o “de mudar”.
Cubriendo las pantorrillas, los hombres llevaban o bien medias, con pie
y tan sólo hasta la rodilla, o bien calcillas o medias de estribo,
sin pie pero con una tirilla tejida que pasaba por debajo del talón.
Muy a menudo se colocaban unos gruesos calcetines o peales.  Las
medias iban sujetas bajo la rodilla con ligas de variada factura, y respecto
al calzado, los artesanos de cada localidad confeccionaron sobre todo
el más común: la alpargata miñonera. Además
se empleaban otros tipos de alpargatas, abarcas de piel (o en época
muy reciente de neumático), alpargatas de esparto (espardeñas),
e incluso —aunque de forma minoritaria— zapatos y botas.
Las
medias iban sujetas bajo la rodilla con ligas de variada factura, y respecto
al calzado, los artesanos de cada localidad confeccionaron sobre todo
el más común: la alpargata miñonera. Además
se empleaban otros tipos de alpargatas, abarcas de piel (o en época
muy reciente de neumático), alpargatas de esparto (espardeñas),
e incluso —aunque de forma minoritaria— zapatos y botas.
Desde los pies nos vamos a la cabeza para encontrarnos con el pañuelo,
que, con calidad, colorido y colocación variables, nos daría
idea de la personalidad del individuo que lo llevaba y de la ocasión
concreta. Desde finaesl del XVIII y principios del XIX los gorros y redecillas
cedieron su protagonismo a los pañuelos, mucho más polivalentes
en su uso. Sobre este tocado habitualmente identificado con el término
de cachirulo (abandonando siempre su identificación con un modelo
único de cuadros bicolor) fue normal el empleo de sombreros de
formato variable, pero con predominio de los de alas muy anchas. En una
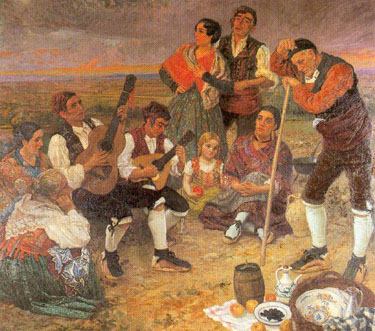 fecha más
reciente estos sombreros fueron sustituidos por nuevas modas como las
boinas y gorras, que han perdurado en ocasiones hasta la actualidad.
fecha más
reciente estos sombreros fueron sustituidos por nuevas modas como las
boinas y gorras, que han perdurado en ocasiones hasta la actualidad.
La climatología determina también el hecho de que para el
invierno se hagan imprescindibles las prendas de abrigo, entre las que
sobresale la manta, parda o de vivos colores (zaragozanas o zaragocíes).
La capa, de paño negro o pardo, era pieza no sólo de abrigo,
sino de respeto y ceremonial, por lo que se usaba en cualquier época
para determinadas ocasiones, como por ejemplo en los funerales. Otra prenda
de abrigo habitual fue el tapabocas, especie de bufanda de lana. Insistamos
una vez más en que el vestido masculino sufrió más
rápidamente, durante el siglo XIX, el proceso de internacionalización
de la moda en el que se comienzan a abandonar las peculiaridades regionales
en el vestir para tender a una mayor uniformidad en toda Europa occidental.
En la indumentaria de la mujer no se inició este mismo proceso
hasta el primer tercio del XX con el abandono en los años 20 y
30 de las faldas largas, como elemento más significativo, entre
las clases sociales más a la moda.
| << Valles pirenáicos |