Todo el Suroeste de la comunidad aragonesa está
ocupada por el Sistema Ibérico. Se trata de una zona bastante accidentada,
con gran cantidad de sierras que en algunos casos entorpecieron bastante
las comunicaciones. El clima que caracteriza a la zona es  mediterráneo
continental, aunque más duro por la altitud de estas zonas de montaña.
Las temperaturas son más extremas, especialmente en el invierno,
a la vez que aumentan las precipitaciones, en muchos casos de nieve.
mediterráneo
continental, aunque más duro por la altitud de estas zonas de montaña.
Las temperaturas son más extremas, especialmente en el invierno,
a la vez que aumentan las precipitaciones, en muchos casos de nieve.
Las tierras más al norte de esta banda montañosa rodean
al Moncayo. Aunque en principio las ropas conservadas y la memoria que
se guarda de ellas no reflejan unas características muy diferenciadas
del resto de las ya estudiadas, merece esta zona una mención especial
gracias a unos testimonios especialmente valiosos datados en la segunda
mitad del siglo XIX. Se trata de los dibujos y pinturas de Valeriano Bécquer
y de las descripciones de tipos populares de su hermano Gustavo Adolfo
en el libro "Cartas desde mi celda", realizados durante sus
estancias en Veruela entre 1864 y 1870. En sus testimonios encontramos
trajes femeninos en los que predominan las faldas de gruesa lana de colores
(rojos y amarillos, relata el poeta) con apliques en otros tejidos. En
la mayoría de los casos estas mujeres visten camisas blancas con
justillos sin mangas abiertos mediante encordadera por delante y por detrás,
y cubren sus hombros una vez más con pequeños pañuelos (los Bécquer visitaron la zona en verano). Un elemento a tener
en cuenta es la representación constante y usual del peinado femenino
de picaporte, al que consideramos como el más extendido por las
tierras aragonesas hasta la mitad del siglo XIX.
(los Bécquer visitaron la zona en verano). Un elemento a tener
en cuenta es la representación constante y usual del peinado femenino
de picaporte, al que consideramos como el más extendido por las
tierras aragonesas hasta la mitad del siglo XIX.
También en el caso de los hombres estos documentos nos aportan
algún matiz peculiar. Observamos el gusto por las mantas rayadas
y la disposición del pañuelo de cabeza como una estrecha
banda que rodea la cabeza dejando las puntas sueltas. Aparecen en estos
dibujos y pinturas prendas no mencionadas hasta ahora y que sin embargo
se conocieron en todo el territorio aragonés. Entre ellas, una
especie de chaleco de paño de lana, muy cerrado al cuello, de abotonadura
cruzada y pechera decorada con otro tejido más fino. En algunas
zonas del Pirineo se denominó a esta prenda armilla.
Desde el Moncayo descendemos en primer lugar a los valles del Jalón
y del Jiloca, comarcas que, en lo referente a la indumentaria tradicional,
podemos caracterizar como bastante próximas a las formas determinadas
para el valle central del Ebro y Zaragoza.  Está
claro que la existencia de importantes vías de comunicación
a través de estos valles favoreció la adopción de
los modelos más avanzados, especialmente en ciudades como Calatayud,
núcleo urbano de gran influencia en la zona.
Está
claro que la existencia de importantes vías de comunicación
a través de estos valles favoreció la adopción de
los modelos más avanzados, especialmente en ciudades como Calatayud,
núcleo urbano de gran influencia en la zona.
Seguimos después ascendiendo hacia regiones en las que el clima
de montaña influye notablemente en las condiciones de vida de sus
habitantes. Las principales actividades de los pueblos de esta zona fueron
la ganadería y el aprovechamiento de la madera de sus bosques,
especialmente en la comunidad de Albarracín. Al igual que en las
otras regiones de montaña del norte aragonés, entre estas
gentes el uso de la lana de sus ganados fue determinante en las prendas
más utilizadas. Entre los buenos paños de lana de la zona
destacan los de cordellate (tejido basto cuya trama forma cordoncillo).
Para diario era habitual que las mujeres llevasen sobre la camisa interior
y las enaguas chambras de colores sufridos, y varios refajos o faldas
de paño cubiertas con la saya exterior, más fina. Para evitar
cargar demasiado las caderas y que su volumen fuese exagerado se confeccionaron
numerosos refajos en cuya parte superior —que no se veía
normalmente— se colocaba una pieza de tela más delgada. La
parte inferior de la falda iba decorada en algunos casos con cenefas de
paño, terciopelo, cintas, bordados o estampaciones de motivos geométricos
y vegetales.
Eran abundantes los pañuelos y mantoncillos de diversa calidad
y colorido, con preferencia por los de fina lana ,
o las toquillas, prenda que, a pesar de ser relativamente reciente —su
uso se extendió en el último cuarto del siglo XIX—
alcanzó una gran popularidad por la mayor parte del territorio
aragonés. En la cabeza colocaban pañuelos como protección
frente al frío, la suciedad, y también los piojos, que con
tanta facilidad aparecían dado el frecuente contacto con el ganado.
,
o las toquillas, prenda que, a pesar de ser relativamente reciente —su
uso se extendió en el último cuarto del siglo XIX—
alcanzó una gran popularidad por la mayor parte del territorio
aragonés. En la cabeza colocaban pañuelos como protección
frente al frío, la suciedad, y también los piojos, que con
tanta facilidad aparecían dado el frecuente contacto con el ganado.
Con mayor motivo los hombres tenían que adaptar sus ropas al clima,
y así emplearon gruesos calzones y chalecos de cordellate, medias
de lana, piales, abarcas, polainas, espalderos de piel de cabra u oveja,
mantas, pañuelos y sombreros.
En lo referente a los trajes festivos empleados en estas sierras, así
como en buena parte de la provincia de Teruel, hay que remitirse a los
elementos característicos comentados para el conjunto de la región.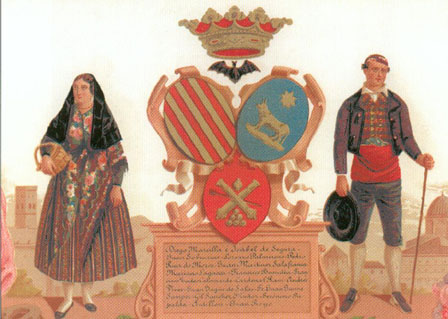 El retraso a la hora de copiar las modas del momento se debió,
sobre todo, a la dificultad en las comunicaciones, por lo que la llegada
a menor escala de los productos textiles de la industria permitió
que permanecieron algunos usos hasta épocas tardías. De
hecho, podemos situar aquí algunos de los casos más recientes
de conservación del calzón corto entre los hombres en el
siglo XX.
El retraso a la hora de copiar las modas del momento se debió,
sobre todo, a la dificultad en las comunicaciones, por lo que la llegada
a menor escala de los productos textiles de la industria permitió
que permanecieron algunos usos hasta épocas tardías. De
hecho, podemos situar aquí algunos de los casos más recientes
de conservación del calzón corto entre los hombres en el
siglo XX.
Desplazándonos hacia el este de la región llegamos a la
sierra de Gúdar y el Maestrazgo, donde se ha documentado el uso
de prendas habituales en el conjunto de la región aragonesa. Las
características del terreno facilitaron la existencia de dos tipos
de poblamiento: el de núcleos de población concentrados
y el de masadas, exponente del poblamiento disperso existente en buena
parte de las sierras turolenses.  Del
mismo modo, la organización del relieve de la zona hizo más
fáciles los contactos con la comunidad valenciana que con Teruel
y el resto de Aragón. En lo tocante a su indumentaria no había
grandes diferencias entre los masoveros (habitantes de las masadas) y
los vecinos de los pueblos. Sin embargo, se producía un fenómeno
que ya se ha comentado a mayor escala para el conjunto de Aragón:
la pervivencia por más tiempo de las prendas llamadas tradicionales
entre los masoveros, más aislados.
Del
mismo modo, la organización del relieve de la zona hizo más
fáciles los contactos con la comunidad valenciana que con Teruel
y el resto de Aragón. En lo tocante a su indumentaria no había
grandes diferencias entre los masoveros (habitantes de las masadas) y
los vecinos de los pueblos. Sin embargo, se producía un fenómeno
que ya se ha comentado a mayor escala para el conjunto de Aragón:
la pervivencia por más tiempo de las prendas llamadas tradicionales
entre los masoveros, más aislados.
La preponderancia de los tejidos de lana en las ropas de esta zona se
hace todavía más evidente cuando vemos cómo la comarca
inició a mediados del siglo XIX una industrialización del
sector. Las fábricas de hilados y tejidos instaladas en la zona
actuaron como dinamizador de la economía de la zona hasta la guerra
Civil. Respecto de otros materiales, vemos cómo el lino y el cáñamo
solían tejerse artesanalmente, mientras que los algodones y las
sedas llegaban desde Cataluña y Levante  por
vía comercial.
por
vía comercial.
La artesanía local se manifestó en otros productos como
el calzado. Se hizo necesario el empleo de abarcas (albarcas), espardeñas
y zuecos (en este caso los llamados abarqueros, de suela de madera con
talonera y empeine de esparto). Todos estos calzados se confeccionaban
en casa, o cuando menos en la propia localidad. Las alpargatas se consideraban
en principio un calzado para las ocasiones importantes, puesto que fueron
ocupando los zapatos y botas cuando la industrialización redujo
sus precios.
Para la indumentaria femenina haremos referencia en estas líneas
a diferentes tipos de faldas que recibieron una denominación particular.
Se confeccionaron en estas localidades sayas o refajos, como los llamados
"de virones ",
"de tartán" y "de cenefa". Los tres tipos se
tejían con una mezcla de lana con algodón y cáñamo,
lo que les daba un aspecto áspero y rígido. Las "de
virones" tenían rayas verticales sobre fondo liso; las "de
tartán" hacían cuadros, generalmente combinando el
negro y otro color más vivo; y las "de cenefa" seguían
el sistema de las sayas de tartán, pero en su elaboración
se introducía en la parte baja una trama de algodón de vivos
colores formando una llamativa cenefa tejida.
",
"de tartán" y "de cenefa". Los tres tipos se
tejían con una mezcla de lana con algodón y cáñamo,
lo que les daba un aspecto áspero y rígido. Las "de
virones" tenían rayas verticales sobre fondo liso; las "de
tartán" hacían cuadros, generalmente combinando el
negro y otro color más vivo; y las "de cenefa" seguían
el sistema de las sayas de tartán, pero en su elaboración
se introducía en la parte baja una trama de algodón de vivos
colores formando una llamativa cenefa tejida.
Otras prendas que se popularizaron enormemente a finales del siglo XIX
fueron la toquillas. Fueron sustituyendo a los pañuelos y mantoncillos
en el gusto de las mujeres de la mayor parte del país estas piezas
de lana tejidas a punto. En principio eran de abrigo, pero poco a poco
se transformaron adoptando formas variadas y acabados especiales. Invierno
o verano, fiesta o diario para todo momento existieron toquillas apropiadas.
Se han documentado tipos diversos, por lo que podemos diferenciar entre
las manteletas, las toquillas propiamente dichas y otros ejemplares más
ornamentales como las pelerinas o los cuellos. Su confección fue
en la mayoría de los casos industrial, aunque no faltaron los casos
realizados por las mismas usuarias.
Si para las mujeres las toquillas supusieron una prenda de transición
hacia las modas más avanzadas, para los hombres ese papel puede
corresponderle a las blusas. Estas imitaban el traje de los operarios
industriales en las zonas urbanas. Su comodidad y bajo precio favorecieron
su rápida difusión, incorporándose al traje mucho
antes que el ya mencionado y revolucionario pantalón largo. Esta
blusa, estaba formada por dos partes: una superior o canesú que
cubría los hombros y el faldón fruncido que bajaba aproximadamente
hasta la cadera. Su éxito en Aragón llevó a que adoptara
formas más elaboradas, con tejidos de calidad y decoraciones a
base de lorzas y bordados, hasta llegar a ser pieza de fiesta o "de
vestir".
| << Tierra llana |